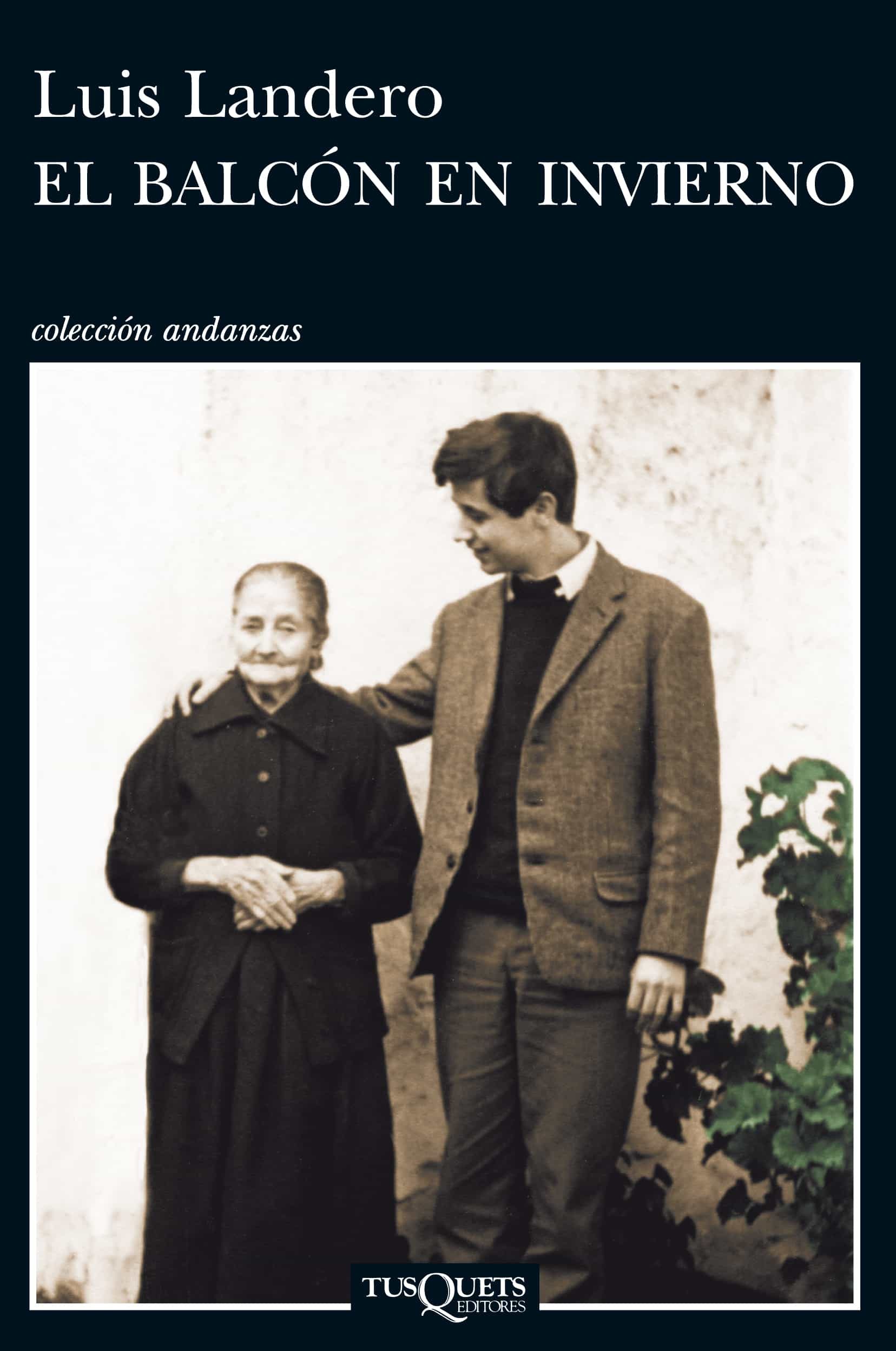Soy un perro. Y no es una metáfora: la de un hombre diciéndose a sí mismo que es un perro porque se siente como un perro. Quiero que esto quede muy claro desde el principio, el dato de que soy un perro y que como tal te hablo, porque no me gustan esas historias en las que un narrador en primera persona esconde su identidad para al final revelarnos que es un animal el que está hablando. ¡Tachán! ¡Sorpresa! No, no me presto a esos jueguecitos. Y tanto me disgustan las sorpresas gratuitas, que es por eso que a mi historia le he dado el título de “Crónica de un abandono anunciado”, para que tú, lector, sepas ya desde el principio, sin intriga, cuál ha sido mi destino, y que comprendas por qué ahora soy un perro descreído, decepcionado, aún más de lo que ya era.
Se dice que los perros somos los mejores amigos de los hombres, y hay quien da por hecho que el afecto es recíproco, pero no es así, no todos los hombres son amigos de los perros; y los peores, por la traición que supone, son aquellos a los que se les llena la boca de bonitas palabras, que educan a sus hijos en el cariño a los animales, y que hasta puede que sean socios de alguna ONG protectora de la fauna, pero a los que luego les va venciendo la desgana y se les termina cayendo lo que solo era una máscara del amor. Y me pregunto qué clase de impostura es esa, qué manera de engañarse y de engañarnos.
Esto es lo que me sucedió con la familia que me rescató de la perrera. En su favor tengo que anotar que se fijaran en mí, un simple chucho, sin pedigrí, un perro desvalido con una historia de malos tratos a cuestas. Me eligieron como regalo de Navidad para los hijos, una niña de diez años y un niño de seis. Y los cuatro me acogieron con grandes muestras de cariño, incluso tuvieron paciencia con mi natural desconfianza, pues tardé semanas en corresponder a su afecto, hasta que no llegué a sentirme como un miembro más de la familia. Y puedo decir que durante meses fui un perro feliz, satisfecho con la vida. Pero entonces, allá por el mes de junio, todo cambió. No fue un cambio brusco, radical. Incluso para un observador que no fuera de la familia se diría que todo seguía igual. No fueron violentos conmigo, ni groseros. Fue más bien algo sutil impregnado de frialdad y desapego. Las mismas rutinas de antes, pero ya sin amor. Y sentía que les sobraba, que yo era ya para ellos más una cosa que un perro con alma, incluso para los niños, siempre tan cariñosos, quizá contagiados de la actitud de los padres.
Cuando finalizó el curso escolar, a los críos los enviaron con los abuelos maternos. Estarían con ellos hasta que nos fuéramos todos de vacaciones, en julio. Aunque ya presentí que en ese “todos” no iba a estar yo incluido. Y así fue. Una noche, el padre me llevo a la calle, pero no para dar el habitual paseo, sino para hacerme subir al coche nuevo que se acababan de comprar, uno de esos coches grandes como tanques, con la tapicería de piel. Del maletero sacó una manta y la dispuso sobre el asiento trasero, al que me invitó a subir.
Ya no tuve la menor duda. Sabía lo que me esperaba. En realidad lo sabía desde hacía tiempo, pero me había negado a admitirlo. Y ahora, ante lo evidente, podía ponerme a gemir, a lamerle las manos, a subirme a su regazo… Pero pensé que el amor no se negocia, ni se compra, ni se fuerza; que el amor se da o no se da. Así que me mantuve en silencio durante todo el trayecto. Un silencio que se fue espesando en el interior del coche hasta que el hombre, visiblemente nervioso, buscó en la radio una emisora de música.
Circulamos durante horas, dejando atrás la ciudad, con el sonido de fondo de las sucesivas melodías, hasta que nos desviamos hacia una zona de descanso en la que no había nadie, al lado de una arboleda. Sin parar el motor, se bajó del coche y miró a su alrededor, como para cerciorarse de que efectivamente estábamos solos. La noche era clara. Luego abrió una de las puertas traseras para que yo me bajara. Por un momento se me pasó por la cabeza mearme y cagarme en su maravillosa tapicería, pero no quise ser esa clase de perro, por dignidad, la mía, aunque él se mereciera todo eso y más. Cuando me bajé de un salto, en la expresión de su cara vi que le sorprendía mi docilidad, mi resignación, y antes de adentrarme en la arboleda, le miré a los ojos, muy fijamente, pero no pudo sostenerme la mirada, se dio media vuelta, se metió en el coche y pisó a fondo el acelerador. Luego, en el silencio de la noche, me puse a caminar sin rumbo fijo, guiado por mi instinto, y allí, en medio del campo, empecé a ladrarle a la luna, aunque lo que me salió fue un gañido, un largo y furioso gañido.
—-
P.D. Se me olvidó decir que la familia me puso un nombre. Un bonito nombre que era de mi agrado, pero que no merece la pena recordar aquí, puesto que ya nadie va a llamarme.