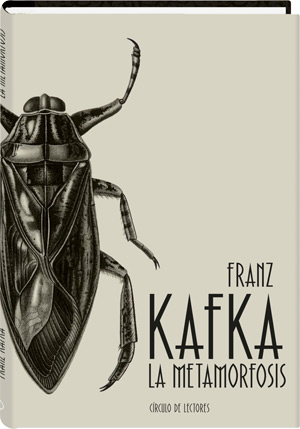Mi verdadero refugio en estos días en clausura son los libros. Los libros siempre me salvaron y me salvan de muchas cosas: ahora, de este tedio que el confinamiento nos impone; del ruido obsceno de los charlatanes con sus comentarios demagogos y simplistas; de los periodistas hipócritas que llaman a la concordia a la vez que encienden la mecha de la provocación, o que rescatan agravios pasados para azuzar a los contendientes. Y, por supuesto y principalmente, los libros me protegen de mí mismo, que también puedo ser hipócrita, y demagogo, y charlatán.
Un día, uno de esos cuñaos que van a todas partes con la máquina de calcular y un manual de eficacia me dijo que todos estos libros que tapizan varias paredes de mi casa suponen un derroche de espacio, que un libro digital de altas capacidades (un superdotado, vamos) podría contenerlos a todos, y así, además de ahorrarme mucho espacio, podría transportarlos a donde quisiera, llevarlos conmigo al mar, a la playa, a la montaña…
Al oír sus argumentos, imaginé que todos mis libros daban un brinco y escapaban de las estanterías, como si el mago Merlín, con un golpe de su varita mágica, los convocara hacia el centro de la habitación para luego, en un feroz remolino, hacerlos desaparecer por el agujero negro que es el libro digital: PLAAAFFF y nada en las estanterías, todo escondido en un pozo oscuro de alta densidad de contenido. Y como yo me encogiera de hombros, el cuñao, que es listo y sabe dónde pincharme, recurrió después a su archivo de frases hechas: que lo importante es el fondo y no el formato; que la verdadera belleza es la interior; que la cultura se vive, no se exhibe.
No le quito la razón, y reconozco las virtudes del libro digital, pero los que nos hemos educado emocional e intelectualmente con los libros, no podemos prescindir de ellos. Me gusta tenerlos a la vista, rodearme de su presencia para que formen parte de mi vida, trabajar en su compañía. No quiero tenerlos escondidos, indiferenciados, en ese zulo comunitario que es el libro digital. Me gusta verlos en las estanterías, en su individualidad. Mirar sus lomos es como mirarles el rostro y reconocerlos. Viejos amigos siempre dispuestos a hablar conmigo. Desde allí me recuerdan mi historia de lecturas, mi evolución como persona. Y al abrirlos, me gusta encontrarme con las notas y subrayados sobre aquello que algún día llamó mi atención en las conversaciones que mantuve y mantengo con ellos, con la letra del que entonces fui en los márgenes. Me gusta encontrarme las dedicatorias en los libros regalados, y los dibujos infantiles de mis hijos, muñecos cabezones de ojos grandes y sin cuerpo, los dibujos, no mis hijos, que hicieron de marcapáginas y allí se quedaron, o los billetes de bus y metro de tiempos remotos. Y hasta las manchas de café me gustan, o de chorizo, sí, de chorizo, que no todo va a ser pétalos de rosas. O esas otras manchas que va dejando el paso del tiempo en los libros ancianos, algunos con artrosis, descuajeringados, que necesitarían sesiones de rehabilitación, y que a poco que los toques se desvanecen entre tus dedos como alas de mariposas muertas.
No, no me gusta la falta de entrañas y de historia de los libros digitales, ni que un mismo cuerpo sirva para múltiples personalidades, y parezca que siempre lees el mismo libro. Descargarme un libro me produce muy poca emoción, pero cuando compro un libro, se me hace la boca agua, literalmente. Me gusta sopesarlo, acariciarlo, olerlo, hacerle cosquillas en el índice con mi índice, deslizar el pulgar por el grueso de las hojas para recibir su primer aliento. Porque siento que el libro es un ser vivo que durante unos días me seguirá como un perrito cariñoso por todos los rincones de la casa. Por eso, cuando a veces me pongo tremendo y nostálgico, me da por pensar en qué será de mis libros cuando yo no esté: “La vida de mis libros sin mí” (gracias, Coixet). Porque quisiera dejarlos con la vida resuelta, buscarles unos buenos lectores que sepan cuidarlos con el afecto que se merecen.
Bueno, amigo lector, o lectora, espero que este discurso sirva para que entiendas el cabreo que tengo porque han desaparecido dos de los libros que quería releer en estos días. Uno es “Bomarzo”, de Mújica Laínez. El otro, “El jinete polaco”, de Antonio Muñoz Molina. Mi familia y amigos son gente de bien, no van por las casas robando libros. Y aunque este verano unos cacos me desvalijaron la casa cuando me encontraba de vacaciones —lo intentaron, mejor dicho, pues había poco que desvalijar—, no creo que estuvieran muy interesados en llevarse unos libros. De “Bomarzo” tengo otra edición muy posterior a la que yo leí (Seix Barral 1981), pero no es lo mismo, ahora ya lo sabes: NO-ES-LO-MISMO.
Supongo que estos libros desaparecidos se los dejé a alguien, no recuerdo a quién, y no me los ha devuelto. Y es que los libros no tienen esa querencia que tienen los perros hacia sus amos. Los libros tienden a quedarse en las casas que los acogen, les basta con la caricia de la mirada. Pero los perdono. Los quiero igualmente.
Aun así, dando por hecho que no ha sido un robo, he recordado la “Cédula Papal de Excomunión” contra los ladrones de libros y similares, cuyo original se custodia en la Biblioteca Histórica de la Universidad de Salamanca (ver foto de esta entrada), y también las maldiciones de las que nos habla Irene Vallejo en su magnífico libro, de bello y certero título, “El infinito en un junco”, maldiciones que lanzaron en las antiguas bibliotecas del Próximo Oriente contra los ladrones y destructores de textos, mucho siglos antes de la invención de la imprenta. Una de ellas decía así:
“A aquel que se apropie la tablilla mediante robo o se la lleve por la fuerza o haga que su esclavo la robe, que Shamash le arranque los ojos, que Nabu y Nisaba lo vuelvan sordo, que Nabu disuelva su vida como el agua”.
Como las amenazas de la Cédula Papal me parecen un tanto tibias, será esta inscripción, sustituyendo “tablilla” por “libro”, la que presida la entrada a mi casa cuando acabe el confinamiento. Espero que los nombres de los dioses y diosa mesopotámicos, y la advertencia de tan destructivas acciones, tengan un efecto intimidante y acojonen a todo aquel que venga a mi casa con la intención de apropiarse de alguno de mis libros.