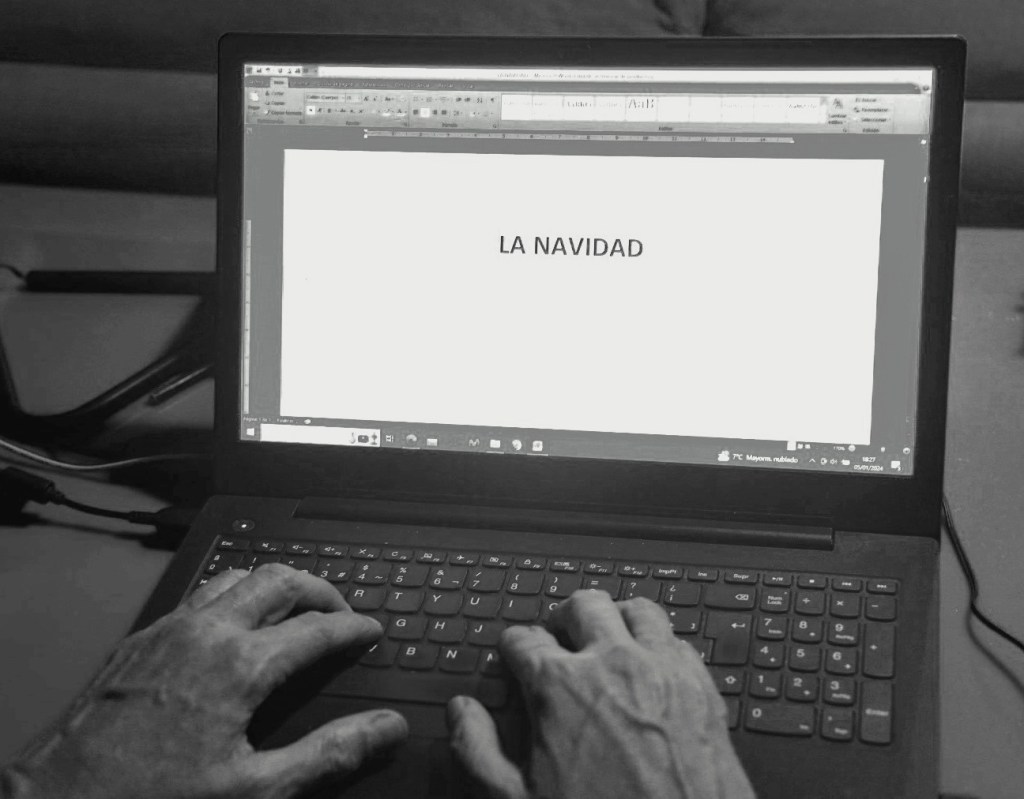Pasarán los años y todas las navidades te recordarán que te negaste a hacerte una foto con el Rey Mago en la que fue tu tercera Navidad, unos meses antes de cumplir los tres años. Ese día paseabas con tus padres por el centro comercial, que era un lugar que ya conocías, pero que ahora, engalanado con adornos navideños y con el sonido de fondo de los villancicos, te parecía el escenario de los cuentos de Navidad que te leían. Pero tú también habías cambiado, porque esa Navidad, además de asombrarte ante todo lo que te rodeaba e ir señalando el mundo con el dedo, disponías ya de un lenguaje más elaborado e ibas traduciendo a palabras lo que veías y te impresionaba. Por eso, en cuanto divisaste el tinglado con el trono y al Rey Mago sentado en él, gritaste: “Un Rey Mago”. Y allí que fuisteis, tirando tú de las manos de tus padres, que no querían soltarte para que no te despistaras entre tanta gente, aunque no era muy probable, pues no perdías de vista al Rey Mago que no dejaba de gritar “OH OH OH, FELIZ NAVIDAD”. Y cada Navidad tu madre te contará que el tonto de tu padre empezó a protestar porque ese “OH OH OH” era propio de Papa Noël, no de un Rey Mago, y que además el Rey tenía barriga, que también era una característica de Papa Noel, no de los Reyes Magos, que eran delgados y no barrigones, y que había que respetar las tradiciones. Y tu madre, para reírse de tu padre, que es lo que más le gusta en el mundo, te dirá lo que le contestó: que no fuera tan tiquismiquis, que ese Papa Mago o Rey Noël era un híbrido, un producto de la fusión de culturas, ¿acaso no se había terminado por aceptar el árbol de Navidad y ahora convivía pacíficamente con el belén?, y que los Reyes Magos modernos también comían alimentos procesados. “OH Oh OH, FELIZ NAVIDAD”, vuelve a gritar el Rey Mago, y le pide a la gente que se ponga a la cola de la fila que ya está formada: “Y ahorita no se me apelotonen y vayan listando las cámaras de sus celulares. Tendrán un chévere recuerdo”. Y tú dijiste “El rey habla raro”, seguro que no tanto por lo que dijo, pues eran muchas las palabras que aún desconocías, sino por la entonación con que lo dijo, y otra vez tu padre protestando “¿no habrán podido escoger un Rey Mago español, de pura cepa?”. Sí, un ceporro como tú, te dirá tu madre que le respondió, muerta de la risa. La cola sigue avanzando. Niños, adolescentes, padres, abuelos… Las composiciones que se forman en torno al Rey Mago son variadas mientras alguien de la familia, o un amigo, o algún desconocido que se presta a ello disparan la cámara del móvil. “OH OH OH, FELIZ NAVIDAD”. Cuando os llega el turno para haceros la foto, tú te niegas a seguir avanzando, te encoges y das un paso atrás. “Venga, si nosotros vamos contigo”, te anima tu madre, pero dices que no con la cabeza, insistentemente, como si de pronto te hubieras quedado sin palabras. Os apartáis a un lado para dejar que la cola siga avanzando, pero tus padres lo intentarán de nuevo, pasado un rato, cuando les parece que te has tranquilizado. Pero tú vuelves a resistirte, aunque tampoco te quieres marchar, sino quedarte en esa línea imaginaria que pareces haber trazado, una línea de equilibrio entre el miedo y la fascinación que te provoca el Rey Mago. Finalmente, después de una ardua negociación que mantienen tus padres contigo, os vais del centro comercial, pero al día siguiente pides volver para ver al Rey Mago. Tus padres piensan que es buena señal que tú misma lo hayas pedido, y para ayudar a que te decidas recurren a la carta a los Reyes que ellos escriben a tu dictado y que tú entregarás en mano al Rey Mago. Es lo que piensan, pero no es así, incluso esta vez te niegas a ponerte a la cola, segura de lo que te espera, y te plantas a esa distancia de seguridad que elegiste la vez anterior, y aunque vuelves a ver a otros niños de tu edad posando con el Rey, sin temor y sonriendo, y tu madre le entrega la carta al Rey mientras te hace señas para que te acerques, tú te mantienes en el mismo sitio, con una terquedad que no admite dudas. Pasan los días y no vuelves a acordarte del Rey Mago. Hasta que llega la mañana de Reyes, y después de abrir muy contenta todos los regalos, te sientan a tomar un poco de roscón y chocolate. Y te contarán que ya tu abuela había ido pinchando el roscón con un cuchillo hasta dar con la sorpresa, descartada el haba, para que fueras tú quien la encontrara en el trozo que te puso en el plato. Y la encontraste, envuelta en papel de celofán: un Rey Mago del tamaño de tu pulgar, con su corona y su larga barba. Y cada Navidad te recordarán que te bajaste disparada de la silla gritando «OH OH OH FELIZ NAVIDAD», con el Rey Mago en tu mano en alto, como quien muestra un trofeo, y que así estuviste toda la mañana, “OH OH OH FELIZ NAVIDAD”, y una vez más te enseñarán esa foto, la primera foto que te hiciste con un Rey Mago, un Rey diminuto y de cerámica pero Rey Mago al fin.