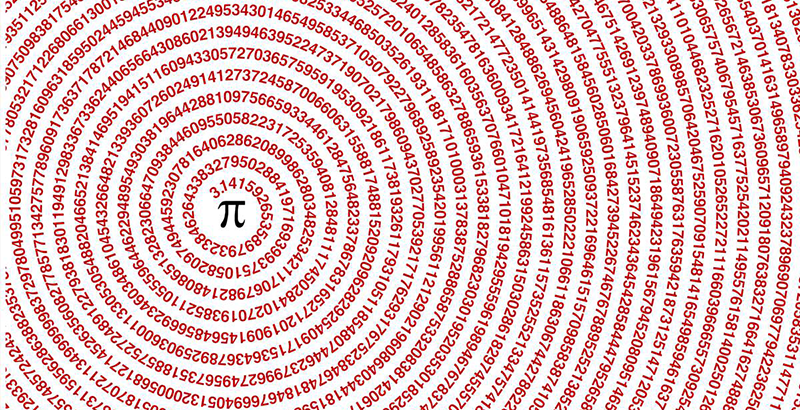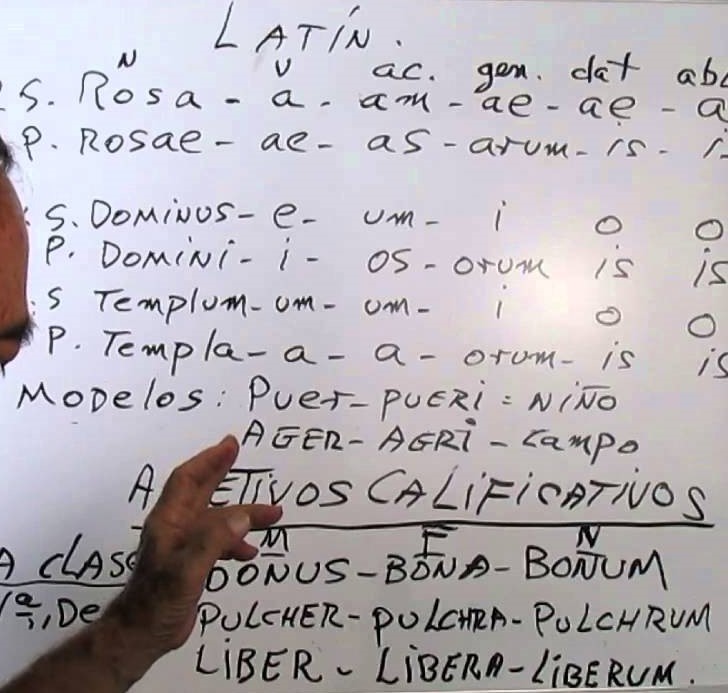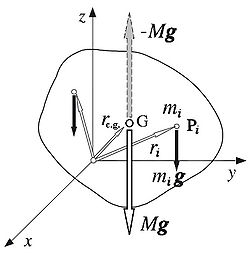Eran dos hermanos mellizos. No recuerdo cuándo llegaron al barrio, tampoco sus nombres. En mi memoria aparecen ya asomados a la ventana del piso bajo donde vivían y que daba a la pequeña plaza donde los niños jugábamos, todos menos ellos. Desde allí veían pasar la vida del barrio. En invierno, pegados al cristal, tras el vaho que formaba su anhelante respiración, o en los meses de buen tiempo asomando sus cabezas en fraternal simetría, nos veían jugar a las chapas, a la peonza, al balón prisionero, al rescate… En fin, a todos aquellos juegos que de forma natural se iban transmitiendo de generación en generación, nosotros dueños absolutos de las reglas, de las sanciones, del punto final a las disputas. Eran tiempos en que la calle era nuestra, sin estrictas fronteras, sin la escolta permanente de los padres, sin coches que la ocuparan, sin urbanizaciones encerradas en sí mismas con códigos de entrada. Pero allí, confinados en el diminuto territorio de la ventana, estaban los hermanos, espectadores pasivos en su soledad compartida. Porque sus padres no les dejaban bajar a la calle salvo para echar unas carreras desaforadas con las que desfogarse, calle arriba y calle abajo, como si corrieran detrás de un palo imaginario. Por eso les llamábamos “los niños perro”. Y más que correr parecían pisotear el asfalto machaconamente, no fuera a escapárseles, riendo todo el rato con una risa boba con la que festejaban la efímera escapada del cautiverio al que estaban condenados. Luego, cuando el padre hacía sonar un silbato, regresaban corriendo a su casa, sin quejas ni lamentaciones, exhaustos y sudorosos, obedientes como perros bien entrenados.
Por extraño que parezca, dada la natural tendencia de los niños a la chanza y a ver como enemigos a quienes no pertenecen al propio clan, nunca nos burlamos de ellos. Lo de “niños perros” no les llegaba a sus oídos, quedaba en la intimidad de nuestras conversaciones. Que yo recuerde, solo una vez hubo risas, pero no contra ellos, sino por lo que ocurrió. Estábamos jugando un partido de fútbol en la plaza mientras los niños perro, en uno de esos momentos de esparcimiento que sus padres les concedían, sin mezclarse con nosotros, se obstinaban en corretear por una de las calles que daban a la plaza, sin ton ni son, como era su costumbre. Entonces, en uno de los lances del partido, la pelota salió disparada hasta donde ellos se encontraban. Les hicimos señas y les gritamos para que nos la devolvieran, pero haciendo honor al apelativo que les habíamos dado, se pusieron a disputársela como cachorros juguetones. Se daban patadas, empujones, sin dejar de reír, con una risa estruendosa. Hasta que uno de ellos se hizo con la pelota y empezó a correr en nuestra dirección. Más que conducir la pelota, la barría, con la pierna rígida como una escoba. Cuando llegó a la plaza dio un punterazo, con tan mala suerte que hizo añicos el cristal de una ventana. Precisamente la ventana desde la que se asomaban para vernos jugar. “¡Quien rompe, paga!”, gritamos al unísono, muertos de la risa.
No, no nos burlábamos de ellos. Supongo que los niños perro nos daban más pena que envidia. Envidia ninguna, de esa existencia triste que llevaban. Y aunque no conocíamos nada de sus vidas de ventana para adentro, esos niños, siempre perfumados, impecablemente vestidos, que iban a un colegio y a una iglesia fuera del barrio, nos recordaban a los niños educadísimos y limpísimos que aparecían en las ilustraciones de la enciclopedia escolar, en los capítulos dedicados a las normas de urbanidad, como modelos de niños ejemplares frente a esos otros niños que servían de contraejemplo y escenificaban el desaliño y la mala educación, y que seguramente, en opinión de los padres de los niños perro, eran tan parecidos a nosotros, los niños de ese barrio al que el infortunio les había llevado. Porque quiero pensar que esos padres —tampoco ellos se relacionaban con el vecindario— no tenían el corazón de piedra, sino que estaban convencidos de que esa era la mejor educación que podían darles a sus hijos, alejándolos de nosotros, los niños de barrio humilde, de precario porvenir en sus pronósticos de padres calculadores, no fueran a contagiarse y desviarse del camino que ellos les habían trazado ya desde el nacimiento, porque solo por injusticias de la vida, pensarían, habían caído en ese barrio que no correspondía a su categoría y que más pronto que tarde deberían abandonar.
Y es lo que por fin hicieron un día: abandonar el barrio. Al volver del colegio nos encontramos con la noticia: un camión de mudanzas se los había llevado, nadie sabía adónde. Así que nos quedamos sin la estampa de los niños perro asomados a la ventana, sin sus carreras frenéticas. A veces pienso en ellos, en cómo serán ahora sus vidas, y rechazo la imagen que me asalta, la de los niños perro ya adultos corriendo por la calle, sin rumbo, perdidos, y confío en que aquellos cristales rotos fueran premonitorios y lograran escapar de esa ventana única, prejuiciosa, que sus padres les imponían, abiertos al fin a otras perspectivas.