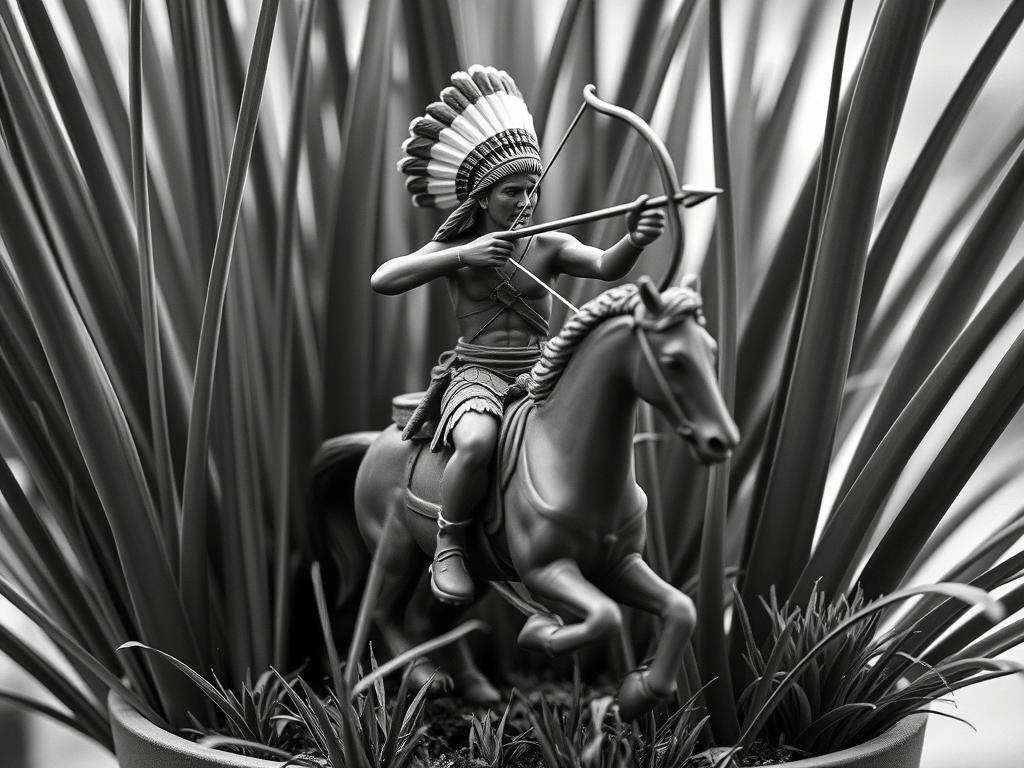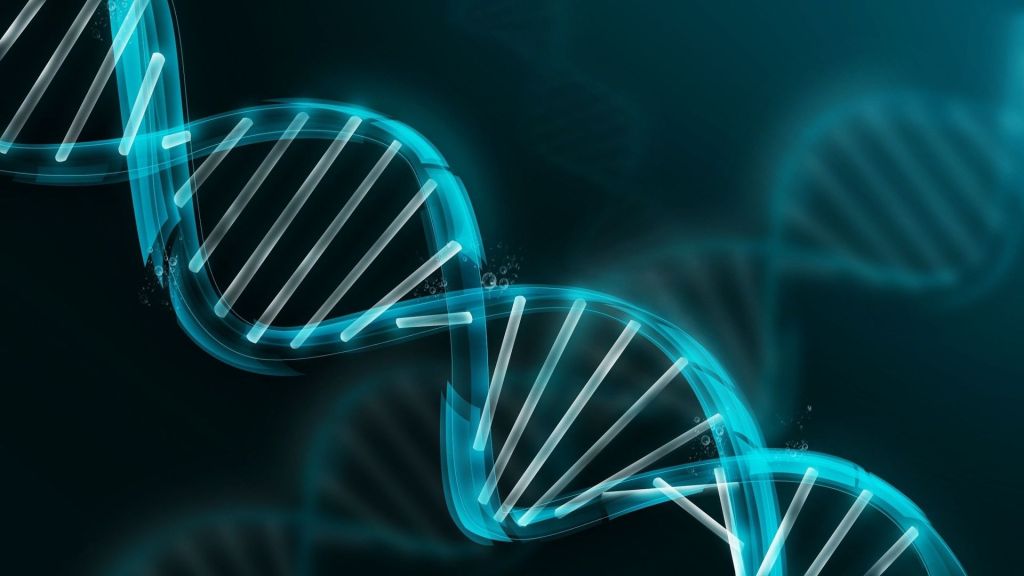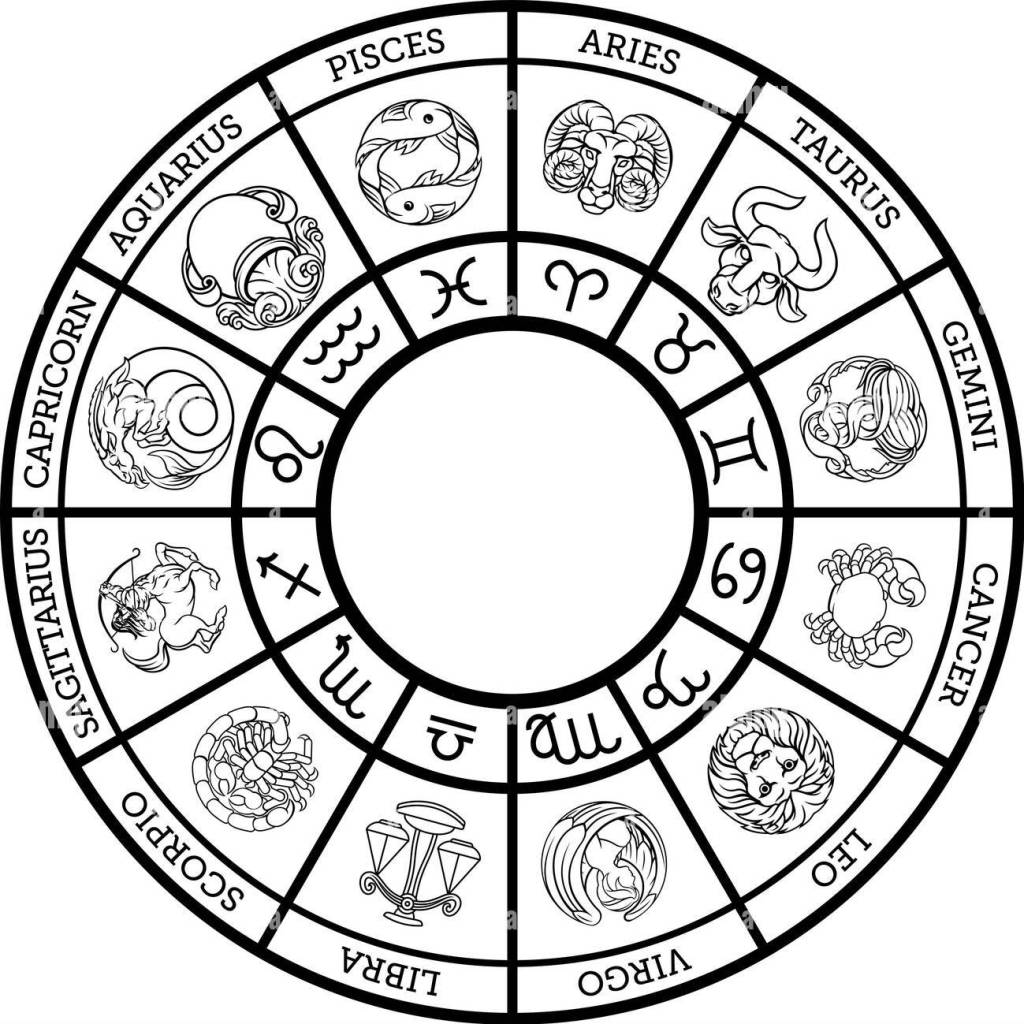Todas las mañanas, nada más levantarme, voy al cuarto de baño y me miro en el espejo con la misma atención con que un entomólogo estudia sus insectos. Creo firmemente que la cara es el espejo del alma, y mi costumbre de mirarme en el espejo por las mañanas es la forma de asegurarme de que mi alma (sea lo que sea eso del alma), a través de su expresión en el rostro, no muestra signos de abandono, o de corrupción cual retrato de Dorian Gray, y que no me estoy desviando de la persona que realmente quiero y debo ser. Por supuesto, no son los signos de la edad: las arrugas, las ojeras, la flacidez…, que inevitablemente van apareciendo, lo que escudriño. Es algo que está más allá de lo físico pero que se expresa en lo físico, y que he visto o he creído ver en algunas personas que han dejado de ser las personas que eran.
Así un día tras otro, hasta que hace un mes, a quien vi reflejado en el espejo fue a mi padre, que al instante dibujó una mueca de asombro cercana al espanto. Era mi padre ya mayor, a la edad a la que voy yo aproximándome. Empecé a hacer aspavientos para espantar aquella imagen, pero “mi padre” reprodujo idénticos gestos. Con flojera en las piernas, temblando, abrí el grifo de agua fría, metí la cabeza debajo y me lavé la cara. Cuando volví a mirarme en el espejo, allí seguía él, escurriéndosele el agua por las mejillas, el escaso pelo empapado. No podía ser. ¿Qué me estaba pasando? ¿Era síntoma de alguna patología de mi cerebro? Por otra parte, todo alrededor seguía igual, mi percepción de las cosas no había variado, mi casa seguía siendo mi casa y desde la cocina me llegaba el soniquete de la emisora que cada mañana Lola, mi mujer, escucha mientras desayuna.
Sin saber muy bien qué hacer, me di la vuelta para darle la espalda al espejo. En buena lógica, aunque no lo podía comprobar sin girarme, el reflejo debería mostrar también mi espalda, pero lo que yo sentía era la intensa mirada de mi padre clavada en mi nuca. Para controlar el nerviosismo que me atenazaba empecé a respirar profunda y lentamente mientras me decía “tranquilo, esto pasará; ahora, cuando te vuelvas a mirar, serás tú otra vez y seguirás con tu vida, no le busques explicación”. Pero no ocurrió. Allí estaba mi padre, ahora alicaído, resignado.
Entonces me dirigí a la cocina, no sin cierto temor por la reacción que Lola pudiera tener. Aparentando naturalidad, entré estirándome y dando un largo bostezo, y me senté frente a mi mujer, que en ese momento se llevaba una tostada a la boca.
—Buenos días —dije mirándola fijamente.
—¿Qué pasa? ¿Por qué me miras así? Ni que hubieras visto un fantasma.
—¿No me ves distinto?
—No, el mismo tonto de siempre. ¿Qué tendría que ver?
—Ahora que me estoy haciendo mayor, ¿no me parezco cada vez más a mi padre, que en paz descanse? —no quise decirle lo que me estaba pasando realmente; se lo habría tomado a broma o, de creerme, se habría asustado.
—Normal, siempre te has parecido a tu padre.
—¿Cómo que a mi padre? Todo el mundo dice que soy igual que mi madre.
—Sí, pero en los ojos, en el pelo, en el color de piel…, en lo que es más aparente. En muchos de tus gestos y en el esqueleto eres igual que tu padre. Sobre todo en el esqueleto.
—¿El esqueleto?
—Claro, a medida que vas cumpliendo años, la carne pierde consistencia, brillo los ojos, y mírate el pelo… Es el tiempo del esqueleto, que emerge. Tu madre se retira y emerge tu padre.
Fue oír esas palabras y pensar en esos pueblos sepultados bajo las aguas que, cuando llegan épocas de sequía, van dejando ver los restos que esconden, en primer lugar el campanario de la iglesia. Me levante sin decir palabra y me fui a pensar en los esqueletos emergentes.
Desde ese día he ido asumiendo que solo yo veo a mi padre cuando me miro en los espejos, y en el reflejo de los escaparates. Me voy acostumbrando, aunque siento cierta nostalgia del hombre que fui, y para recordar mi antigua fisonomía tengo que mirar las fotos de otro tiempo, porque en las recientes es mi padre quien aparece.