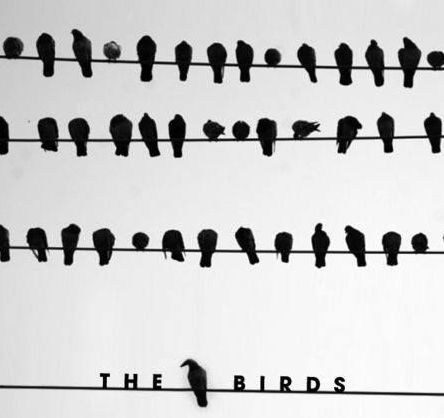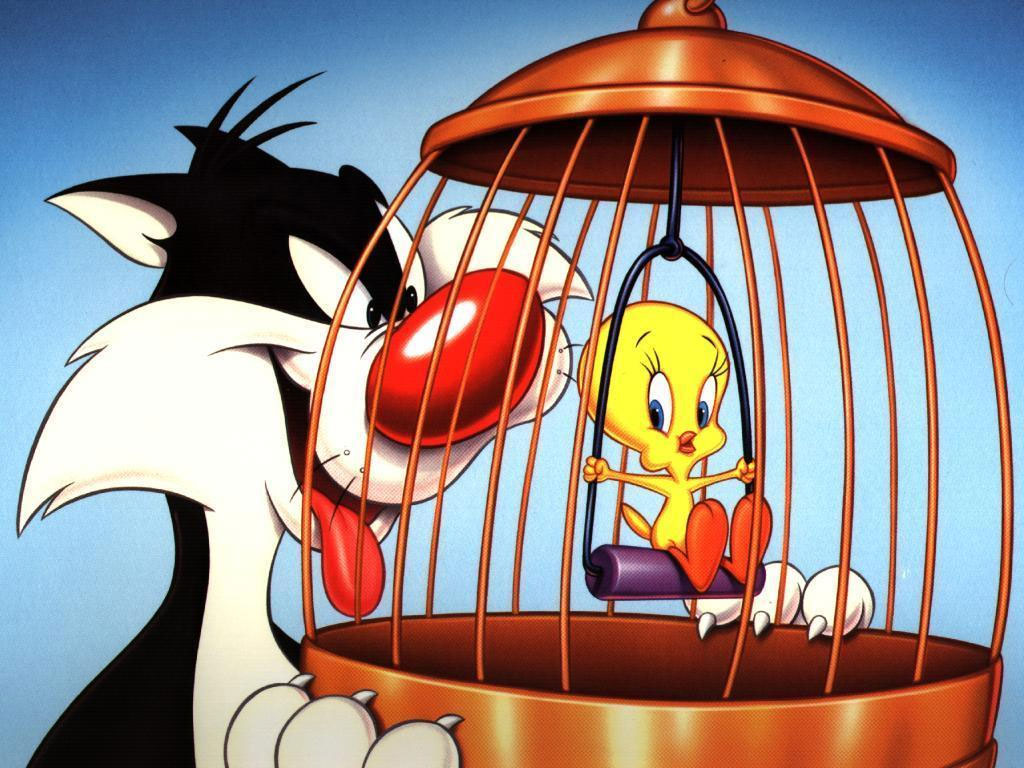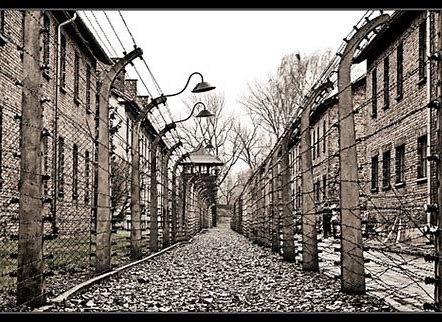Es un día luminoso de septiembre y Leyre y su abuela van caminando por el parque. No es el parque donde habitualmente Leyre juega. Se encuentran en otra ciudad, lejos de la ciudad donde la niña vive. Han tenido que viajar hasta allí porque sus padres deben resolver unos asuntos pendientes, y la abuela ha venido con ellos para cuidar de la niña.
A veces, quizá por un mal sueño, o porque no ha dormido lo suficiente, o quién sabe por qué, hay mañanas o tardes, después de la siesta, en las que nada más levantarse, Leyre se planta delante de sus padres y dice NO a la vez que mueve la cabeza levemente a derecha e izquierda. Los padres tienen que contener la risa para que Leyre no se enfade más de lo que ya está, pues tiene gracia ver a una mico de dos años y medio, con una melena rubia toda bucles y despeinada que abulta más que ella y con aspecto de dibujito sacado de un cuento de princesas, manifestarse con esa contundencia, porque ya los padres y la abuela saben que ese NO es un NO a la totalidad, porque a cualquier cosa, no ya que le pidan, sino que le digan, ella responderá con un NO sin concesiones. La estrategia que los padres siguen en esos casos es acogerla cariñosamente, pero sin acercamiento, pues lo rechazaría, y dejar que su negatividad se vaya disolviendo por sí sola. Pero hoy Leyre se levantó contenta, por eso, antes de que los padres salieran del apartamento donde se han hospedado los cuatro, ya estaban abuela y nieta en la calle: no querían los padres que la niña los viera marcharse. “¡Vamos al parque, a ver a los patos!” gritó la abuela intentando transmitir un entusiasmo que la niña recibió con moderada alegría
Ya en el parque, abuela y nieta se dirigen hacia el estanque donde nadan los patos, muy cerca de la entrada. Pero no caminan en línea recta, no pueden, es imposible para una niña tan pequeña. El mundo es muy grande y hay muchas cosas que ver y ante las que maravillarse. Leyre se detiene a cada paso y da vueltas en busca de a saber qué, con las coletas que le hizo la abuela, antes de salir, balanceándose alegremente, hasta que de pronto se vuelve a parar y señala con el dedo una colonia de pequeñas flores amarillas que crecen al borde del camino, entre la hierba, y coge una con la pequeña pinza que forman sus índice y pulgar de la mano derecha, y se la da a su abuela para que la guarde en la bolsa donde ya lleva una botella de agua y unos mendrugos de pan para alimentar a los patos.
Acciones parecidas repetirá Leyre hasta llegar a la meta de los patos. Sin saberlo, lleva a la práctica el consejo de Cavafis en su famoso poema: “Ten siempre a Ítaca en tu mente. Llegar allí es tu destino. Mas no apresures nunca el viaje. Mejor que dure muchos años y atracar, viejo ya, en la isla, enriquecido de cuanto ganaste en el camino sin esperar a que Ítaca te enriquezca”. Así que después de media hora larga, abuela y nieta llegan a la Ítaca de los patos, enriquecido el viaje de la niña, además de con la flor amarilla, con un palo que ha empuñado como si fuera una varita mágica, una piedra redonda, blanca y muy pulida, y una lustrosa hoja dorada que parece hecha de cuero, todo ello ya en la bolsa.
La abuela desconoce que no es bueno darles pan a los patos. El pan carece de los nutrientes que los patos necesitan y además puede provocarles, entre otros síntomas, lo que se llama “ala de ángel”, deformando sus alas e impidiéndoles volar, y los restos de pan que no se comen se descomponen en el agua, favoreciendo el crecimiento de algas y bacterias que afectan a peces y otros animales acuáticos porque reducen el oxígeno. Y como la abuela no sabe nada de esto y no hay ningún cartel en el estanque que lo prohíba, comienza a trocear los mendrugos para que la niña vaya tirando los pedacitos a los patos. Y Leyre los va lanzando al agua, uno a uno, y allá donde cae el trozo de pan, como si cuerdas invisibles tiraran de ellos, los patos acuden en tropel agitando las alas, embalados para disputarse la comida. La niña asiste emocionada a este espectáculo que dirige la ley de la supervivencia, pues aún no tiene el raciocinio suficiente para comprender que algo parecido ocurre en los columpios, toboganes y demás aparatos que pueblan las zonas de juego, pues si los padres se descuidan, pueden los niños enfrentarse en combate, con mordiscos si fuera necesario, para ver quién es el que se sube primero a cualquiera de esos artilugios.
Y es a LOS COLUMPIOS donde, inevitablemente, se encaminan abuela y nieta una vez que los patos se han zampado los mendrugos de pan y se deslizan hacia orillas más promisorias. Otra media hora larga les lleva alcanzar el territorio de los columpios. A esas horas, en un día de diario, solo se encuentran con otro niño que debe de tener aproximadamente la edad de Leyre. Es también su abuela quien cuida de él. Como la oferta de columpios supera a la demanda, no debería haber disputas. Aun así, niño y niña se van acercando tímidamente al mismo tobogán. Pero ninguno de los dos hace intención de subirse, se quedan parados en el inicio de las escaleras, y se miran con la atención sostenida con que miran los niños, vergonzosos sus cuerpos pero sin vergüenza en la mirada, una mirada franca, limpia.
“¿Cómo te llamas?”, pregunta la abuela del niño a Leyre, y Leyre tensa los labios en un obstinado silencio. “Me llamo Leyre”, dice la abuela de Leyre, “¿Cómo te llamas tú?, pregunta a su vez al niño. Y el niño ofrece una réplica de Leyre, tampoco está dispuesto a revelar su identidad, ¡faltaría más! “Me llamo Jokin”, dice la abuela de Jokin. Y cuando ya las abuelas han cumplido con su tarea de incompetentes ventrílocuas, Jokin y Leyre salen disparados, el uno hacia un balancín con forma de caballo, la otra hacia la locomotora de un tren de madera. Y así pasan parte de la mañana, acercándose y alejándose entre sí, observándose, compartiendo algún juego pero sin mediar palabra. La abuela piensa que así debieron ser los primeros encuentros entre individuos de tribus primitivas con rudimentario lenguaje, y en un continuo olfatearse, algo que Jokin y Leyre por fortuna no hacen, o eso le parece a ella.
Cuando llega la hora de regresar al apartamento para preparar la comida, Leyre se niega en rotundo, pero no es ese NO absoluto, nihilista que frecuenta en ocasiones, es solo que no quiere irse del parque. Suerte que la otra abuela también decide marcharse. Resignados, consolados ambos por el mal ajeno, y marchando en direcciones opuestas, caminan los niños sin dejar de mirar para atrás, de mirarse, hasta que Jokin y su abuela tuercen por un sendero y Leyre y Jokin desaparecen el uno para el otro.
Nada más entrar en el apartamento, Leyre corre por el salón y las habitaciones. Habitualmente disfruta corriendo, el mismo circuito una y otra vez hasta cansarse, pero ahora solo ha dado una vuelta y se ha parado delante de la abuela: los hombros caídos, la cabeza baja, la mirada triste. Empieza a hacer pucheros que se van transformando en llanto. Y llorando va a la cesta donde están sus juguetes y coge su muñeco favorito, lo abraza y se va a una esquina, al lado de la puerta de la calle. Consolando al muñeco busca consolarse a sí misma, piensa la abuela, e intuye lo que a la niña le está pasando. Le pregunta qué te pasa, Leyre, cuéntaselo a la abuela, pero Leyre sigue llorando sin decir palabra. La abuela no sabe qué hacer, pero decide regresar a la calle para ver si así se tranquiliza, y parece surtir efecto, el llanto de la niña va amainando según van recorriendo el largo pasillo flanqueado por las puertas de los otros apartamentos. Entonces oyen el ladrido agudo de un perro que llega desde el interior de uno de los apartamentos. Leyre se frena en seco y levanta un dedo mirando a su abuela, como para que le confirme que ella también lo ha oído.” Sí, un perrito”, dice la abuela. “El perrito ha dicho pobrecita Lele”, explica Leyre. “¿Por qué pobrecita?, pregunta la abuela”. “Porque ha llorado”. “¿Y por qué ha llorado?” “Porque sus papás no estaban”.